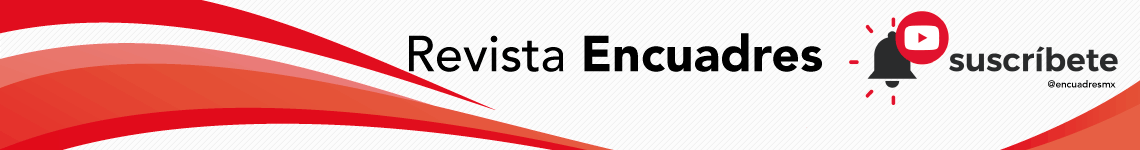Valor Sentimental: Las formalidades de Joachim Trier
POR: JOSÉ LUIS SALAZAR
13-01-2026 15:58:05

Valor Sentimental es la sexta película del ya consolidado cineasta noruego Joachim Trier, con la que se alzó con el Gran Prix del Festival de Cannes y clausuró el Festival Internacional de Cine de Morelia. En ella, el afecto no es una experiencia que se construye, sino una respuesta planificada y prevista. El cine ya no busca comprender el trauma, sino administrarlo. Y en ese gesto, perfeccionado, exportable y enmascarado de universal, lo sentimental deja de ser íntimo para convertirse en estrategia, para volverse en marca y agencia en busca de comprador hacia el exterior.
A un año de la muerte de David Lynch, recuerdo ese día como si fuera ayer. No hubo figura del cine que no le dedicara palabras de despedida: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Laura Dern, Naomi Watts. Sin embargo, las más improbables y sorpresivas fueron las de su hija Jennifer Lynch, quien confesó que a su padre la paternidad le vino grande, que no estaba preparado para ella.
Los temores en torno a la paternidad para Lynch se cristalizaron en Eraserhead, la historia de un hombre obligado a cuidar de un bebé deforme. Jennifer nació con pies zambos y durante su infancia llevó zapatos correctores conectados por una barra. A los dos años ya estaba en el rodaje de la película, jugando con la maqueta de su espeluznante alter ego. La conexión era tan evidente que su padre le pedía que mirara a izquierda y derecha para luego imitar con precisión el movimiento de sus ojos.
Lynch, quien tuvo cuatro hijos con diferentes mujeres, nunca supo bien cómo acercarse a ellos. Jennifer recordó en una entrevista que, cuando tenía 21 años, fue ella quien se aproximó a su padre con la propuesta de escribir El diario secreto de Laura Palmer, un spin-off de Twin Peaks. Meses después de su partida, la indignación y la tristeza invadieron los medios cuando los objetos personales de Lynch, invaluables para su legado, comenzaron a aparecer en eBay y Marketplace, empaquetados en cajas y puestos a la venta por sus hijos.
Hay incontables ejemplos del desgaste entre la creación artística y las relaciones familiares. Martin Scorsese es otro de ellos. El director que hoy baila y protagoniza dinámicas en redes sociales junto a su hija menor, Francesca, es recordado de forma muy distinta por la mayor, Domenica, quien en la reciente serie Mr. Scorsese lo describe como un padre poco presente durante su infancia y adolescencia.
Para estar cerca de él, Domenica decidió participar en un pequeño papel en La edad de la inocencia, formando brevemente parte de esa otra familia, conformada por actores, productores y camarógrafos, que intuía que su padre amaba más. Actuó en otros roles menores para Scorsese, como en Cape Fear, y también en proyectos vinculados a colaboraciones familiares, como New York Stories, de Francis Ford Coppola y su hija Sofia. Sin embargo, nada de eso impidió que su padre la desalentara cuando expresó su deseo de estudiar actuación: “¿Por qué eso? Es lo que menos poder da y lo que más rechazo genera”.

Si hay un nombre que se lleva el reflector en este deshonroso pódium de la paternidad, ese es Ingmar Bergman. Tuvo nueve hijos, y prácticamente todos escribieron, en mayor o menor medida, sobre la nula relación que mantuvieron con él. Daniel Bergman dirigió Sunday’s Children a partir de un guion escrito por su padre, una obra que expone los paralelismos de una relación padre e hijo fragmentada. Linn Ullmann, por su parte, escribió Unquiet, un libro sobre su infancia compuesto de listas: la cantidad de niñeras que la criaron, los novios de su madre, las mudanzas constantes, los períodos vividos en Estados Unidos y las décadas enteras sin ver a su padre.
La mitología alrededor de la irresponsabilidad paterna de Bergman es tan conocida que la directora Mia Hansen-Løve juega con ella a través de coincidencias accidentadas entre su matrimonio con Liv Ullmann y la pareja creativa que protagoniza Bergman Island. Ambos se hospedan en su casa de Fårö y duermen en la cama de Scenes from a Marriage, la misma que se dice provocó más de un millón de divorcios durante su emisión en 1973.
Con todo eso, lo que hoy figura en las notas al buscar a Bergman son los titulares escandalizados que lo acusan de nazi, a partir de declaraciones de Stellan Skarsgård, actor de la película que me ocupa el día de hoy. No me detendré en una acusación que nace de un consenso moral cómodo, propio de la ingenuidad de quien cree que los productos culturales son ajenos al capitalismo que los produce y, por ende, inmunes a cualquier forma de complicidad con la opresión. Más aún cuando el propio Bergman admitió en The Magic Lantern haber sido un devoto admirador de Hitler, seducido por el nazismo hasta la revelación de los campos de Auschwitz.
Lo particular de esta camada de directores hasta ahora descritos es que evidencian un patrón. Es ese patrón el que el director noruego explora a través del personaje de Gustav Borg, interpretado por Skarsgård, en el que probablemente sea su largometraje más logrado, no por ello el mejor.
Joachim Trier, director de la denominada “trilogía de Oslo”, perfecciona aquí todos los atributos de esa supuesta “universalidad” del cine contemporáneo. Su interés por el trauma familiar y en especial el paternal dialoga sin fricción con las narrativas que circulan por todos los países y continentes dentro del mismo circuito industrial de autores que buscan insertarse en el foco festivalero y en la temporada de premios: el mexicano Iñárritu (Bardo), el norteamericano Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), y un conjunto de cineastas europeos entre los que cabrían Laura Wandel (Playground), Carla Simón (Romería), Colm Bairéad (The Quiet Girl), entre muchos otros.
Esto no tiene nada de excepcional. Hay quien lo hace mejor, peor o con ligeras variaciones, pero la tendencia es evidente. Y como muchas de las películas que transitan este camino, Sentimental Value es irreprochable.
Apenas aterrizados en La Habana, en el lobby de un hotel que más tarde descubriríamos era el incorrecto, Karina, mi amiga, compañera de aquel viaje y crítica de mi admiración, me dijo algo que entonces me pareció exagerado pero que ahora encuentro revelador: “Noruega probablemente es el país con el peor cine del mundo”. Intenté objetar, pensar en algún cine fundacional, en esfuerzos tempranos que desmintieran la afirmación, pero ella no parecía muy convencida. A mi regreso, tras una breve búsqueda y unos cuantos visionados el tiempo pareció darle la razón, al no encontrar más que un par de destacados títulos de Arne Skouen, Erik Løchen, Rasmus Breistein y Edith Carlmar.
Más allá del cine de Trier y el recientemente premiado en Berlín, y víctima de sus mismos vicios, Dreams Sex Love, tan celebrados por su “universalidad”, y de unos cuantos títulos cutres diseñados para rellenar la programación de festivales como Mórbido, Macabro o Feratum, el cine noruego permanece como un bastión homogéneo de la producción europea: un producto de interés limitado para su exportación a plataformas de streaming y profundamente aspiracional del eje que dictan las premiaciones continentales.
Hay en el cine de Trier y, en especial, en Sentimental Value, atisbos de una inclinación hacia temas mayores como la memoria o el archivo, aquí ficcionalizados a partir de la figura de la madre de Nora y Agnes. Sin embargo, incapaz de explorarlos o de aportar algo sustancial a ellos, estos motivos quedan reducidos a elementos ornamentales, más cercanos al aporte estético.
Todo lo demás proviene de un camino ya aplanado: tres interpretaciones pulidas de Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, un despliegue técnico formal estandarizado, un guion funcional de Eskil Vogt, una banda sonora destacable y el expertice indiscutible de Trier. No hay el más mínimo titubeo por abarcar algo inexplorado. Todo recae, como en la mayoría de las obras de este tipo, en el valor sentimental.
El cine narrativo de los grandes festivales vuelve a guiarse por ese añadido de “universalidad”: una forma de corrección en la que el cine de un país, al alcanzar la perfección técnica, persigue la legitimidad cultural extranjera. Una manera de convertirse en bien cultural de exportación, lo suficientemente adaptado al gusto y a las narrativas estadounidenses como para que la única barrera sea, prácticamente, el idioma. Por ahora.
Roger Koza lo describe como un giro casi conductual. Sentimental Value lo ejemplifica.
En una escena, Borg presenta en un festival su largometraje más celebrado, protagonizado por su hija Agnes cuando era niña. Una audiencia conmovida rompe en lágrimas y aplausos ante su final: dos niños corren hacia un tren mientras unos soldados los persiguen; en la escena siguiente, que cierra la película, se confirma la sospecha: no viajarán juntos. El destino trágico de uno de ellos queda implícito.
En Sentimental Value sucede algo similar, aunque revestido de ambigüedad. Borg filma la escena en la que el personaje interpretado por Nora se suicida. Trier corta antes de permitirnos ver el final del rodaje, antes de mostrarnos lo que hay detrás de ese desenlace trágico ficcional, y juega así con la ambigüedad, aprovechando la subtrama inconclusa e insatisfactoria del suicidio de la madre. El giro repite la dinámica de la escena anterior: ahora somos nosotros la audiencia que llora y aplaude, o eso espera Trier, desde la sala de un festival, ya sea Cannes, Toronto, Nueva York, La Habana o Morelia, o, en su defecto, desde un multiplex.

Trier confirma así su maestría no solo técnica, sino también sentimentalmente conductual.
Pese a todo, hay escenas francamente divertidas que por desgracia quedan eclipsadas por otras profundamente aversivas. Está, por ejemplo, aquella en la que Borg regala a su nieto los DVD de Irreversible, de Gaspar Noé, y The Piano Teacher, de Michael Haneke: un chiste regocijante para la cinefilia. O ese breve fragmento de aventura pequeñoburguesa festivalera en el que Borg y la actriz Rachel Kemp disfrutan del amanecer en la playa, antes de que ella escape en una carreta de caballo; una de esas fantasías cotidianas posibles en época de festivales.
La ruptura dentro de estos pasajes curiosos y entrañables ocurre cuando se ven corrompidos por la modernidad industrial: esa lógica que suele operar fuera de la pantalla, pero que Trier decide incorporar al relato. La ficticia nueva película que Borg está por rodar tiene junkets de prensa con Netflix, aun cuando ni siquiera se ha planeado su distribución en salas. Está la incómoda selfie entre Rachel Kemp y Agnes en su primer encuentro, ya mediado por la cámara del celular. Y está también la escena en la que Nora, subiendo las escaleras de un centro comercial, es invadida por enormes espectaculares publicitarios de perfumes con el rostro de Kemp, como habría de ocurrir en la vida real con los de Elle Fanning posando para Paco Rabanne o Vogue, o en los pósters de remakes de Disney y secuelas de Predator.
La lógica industrial que rige la distribución de la película, la temporada de premios y sus espacios de exhibición ya no permanece fuera del film: Trier la introduce de lleno, ensombreciendo los pocos segmentos entrañables de una obra que se esfuerza por ser formal y directa, técnica y lograda. Si esa es su visión del cine, no se le ha agotado el talento frente a la cámara, pero sí, ciertamente, el amor por ella, porque en este relato de trauma familiar yace todo menos la intención: se decanta por el estilo antes que por los pequeños gestos.
Como sucede en otra película reciente sobre la realización fílmica, Nouvelle Vague de Richard Linklater, que incorpora la secuencia final de The 400 Blows de Truffaut para despertar la nostalgia de una audiencia ávida de intertextualidad, y para suplir, aunque sea por un momento, las reconstrucciones del pasado fabricadas por Linklater con aquellas que verdaderamente lo encarnan. Trier recurre a un gesto similar.
En Sentimental Value, el breve segmento ficticio de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en el que dos hermanos intentan escapar en tren de un grupo de soldados, responde al mismo ejercicio que, como ya expliqué, la película repite hacia su final. Sin embargo, ese fragmento termina por evidenciar las carencias del largometraje que lo contiene: soberbiamente filmado, resulta superior a la obra entera. Hay en él temas, personajes y tonos que dialogan con la búsqueda de una vida más libre y digna, con una historia compartida en Noruega que la película apenas roza.
Trier menciona ligeramente esos temas a través de la madre de Agnes y Nora, una opositora al nazismo en el país, solo para desplazarse de inmediato hacia lo que parece ser su verdadero foco de interés: su suicidio. El conflicto histórico queda reducido a una trivialidad.
De nuevo, apenas indicios de intereses mayores y más profundos, opacados por el deseo de agradar a todos y por la aspiración, profundamente enraizada en su industria fílmica nacional, de cruzar el mundo cuando tal vez, antes, debería recorrer su propia historia y a su pueblo.

Valor Sentimental es la sexta película del ya consolidado cineasta noruego Joachim Trier, con la que se alzó con el Gran Prix del Festival de Cannes y clausuró el Festival Internacional de Cine de Morelia. En ella, el afecto no es una experiencia que se construye, sino una respuesta planificada y prevista. El cine ya no busca comprender el trauma, sino administrarlo. Y en ese gesto, perfeccionado, exportable y enmascarado de universal, lo sentimental deja de ser íntimo para convertirse en estrategia, para volverse en marca y agencia en busca de comprador hacia el exterior.
A un año de la muerte de David Lynch, recuerdo ese día como si fuera ayer. No hubo figura del cine que no le dedicara palabras de despedida: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Laura Dern, Naomi Watts. Sin embargo, las más improbables y sorpresivas fueron las de su hija Jennifer Lynch, quien confesó que a su padre la paternidad le vino grande, que no estaba preparado para ella.
Los temores en torno a la paternidad para Lynch se cristalizaron en Eraserhead, la historia de un hombre obligado a cuidar de un bebé deforme. Jennifer nació con pies zambos y durante su infancia llevó zapatos correctores conectados por una barra. A los dos años ya estaba en el rodaje de la película, jugando con la maqueta de su espeluznante alter ego. La conexión era tan evidente que su padre le pedía que mirara a izquierda y derecha para luego imitar con precisión el movimiento de sus ojos.
Lynch, quien tuvo cuatro hijos con diferentes mujeres, nunca supo bien cómo acercarse a ellos. Jennifer recordó en una entrevista que, cuando tenía 21 años, fue ella quien se aproximó a su padre con la propuesta de escribir El diario secreto de Laura Palmer, un spin-off de Twin Peaks. Meses después de su partida, la indignación y la tristeza invadieron los medios cuando los objetos personales de Lynch, invaluables para su legado, comenzaron a aparecer en eBay y Marketplace, empaquetados en cajas y puestos a la venta por sus hijos.
Hay incontables ejemplos del desgaste entre la creación artística y las relaciones familiares. Martin Scorsese es otro de ellos. El director que hoy baila y protagoniza dinámicas en redes sociales junto a su hija menor, Francesca, es recordado de forma muy distinta por la mayor, Domenica, quien en la reciente serie Mr. Scorsese lo describe como un padre poco presente durante su infancia y adolescencia.
Para estar cerca de él, Domenica decidió participar en un pequeño papel en La edad de la inocencia, formando brevemente parte de esa otra familia, conformada por actores, productores y camarógrafos, que intuía que su padre amaba más. Actuó en otros roles menores para Scorsese, como en Cape Fear, y también en proyectos vinculados a colaboraciones familiares, como New York Stories, de Francis Ford Coppola y su hija Sofia. Sin embargo, nada de eso impidió que su padre la desalentara cuando expresó su deseo de estudiar actuación: “¿Por qué eso? Es lo que menos poder da y lo que más rechazo genera”.

Si hay un nombre que se lleva el reflector en este deshonroso pódium de la paternidad, ese es Ingmar Bergman. Tuvo nueve hijos, y prácticamente todos escribieron, en mayor o menor medida, sobre la nula relación que mantuvieron con él. Daniel Bergman dirigió Sunday’s Children a partir de un guion escrito por su padre, una obra que expone los paralelismos de una relación padre e hijo fragmentada. Linn Ullmann, por su parte, escribió Unquiet, un libro sobre su infancia compuesto de listas: la cantidad de niñeras que la criaron, los novios de su madre, las mudanzas constantes, los períodos vividos en Estados Unidos y las décadas enteras sin ver a su padre.
La mitología alrededor de la irresponsabilidad paterna de Bergman es tan conocida que la directora Mia Hansen-Løve juega con ella a través de coincidencias accidentadas entre su matrimonio con Liv Ullmann y la pareja creativa que protagoniza Bergman Island. Ambos se hospedan en su casa de Fårö y duermen en la cama de Scenes from a Marriage, la misma que se dice provocó más de un millón de divorcios durante su emisión en 1973.
Con todo eso, lo que hoy figura en las notas al buscar a Bergman son los titulares escandalizados que lo acusan de nazi, a partir de declaraciones de Stellan Skarsgård, actor de la película que me ocupa el día de hoy. No me detendré en una acusación que nace de un consenso moral cómodo, propio de la ingenuidad de quien cree que los productos culturales son ajenos al capitalismo que los produce y, por ende, inmunes a cualquier forma de complicidad con la opresión. Más aún cuando el propio Bergman admitió en The Magic Lantern haber sido un devoto admirador de Hitler, seducido por el nazismo hasta la revelación de los campos de Auschwitz.
Lo particular de esta camada de directores hasta ahora descritos es que evidencian un patrón. Es ese patrón el que el director noruego explora a través del personaje de Gustav Borg, interpretado por Skarsgård, en el que probablemente sea su largometraje más logrado, no por ello el mejor.
Joachim Trier, director de la denominada “trilogía de Oslo”, perfecciona aquí todos los atributos de esa supuesta “universalidad” del cine contemporáneo. Su interés por el trauma familiar y en especial el paternal dialoga sin fricción con las narrativas que circulan por todos los países y continentes dentro del mismo circuito industrial de autores que buscan insertarse en el foco festivalero y en la temporada de premios: el mexicano Iñárritu (Bardo), el norteamericano Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), y un conjunto de cineastas europeos entre los que cabrían Laura Wandel (Playground), Carla Simón (Romería), Colm Bairéad (The Quiet Girl), entre muchos otros.
Esto no tiene nada de excepcional. Hay quien lo hace mejor, peor o con ligeras variaciones, pero la tendencia es evidente. Y como muchas de las películas que transitan este camino, Sentimental Value es irreprochable.
Apenas aterrizados en La Habana, en el lobby de un hotel que más tarde descubriríamos era el incorrecto, Karina, mi amiga, compañera de aquel viaje y crítica de mi admiración, me dijo algo que entonces me pareció exagerado pero que ahora encuentro revelador: “Noruega probablemente es el país con el peor cine del mundo”. Intenté objetar, pensar en algún cine fundacional, en esfuerzos tempranos que desmintieran la afirmación, pero ella no parecía muy convencida. A mi regreso, tras una breve búsqueda y unos cuantos visionados el tiempo pareció darle la razón, al no encontrar más que un par de destacados títulos de Arne Skouen, Erik Løchen, Rasmus Breistein y Edith Carlmar.
Más allá del cine de Trier y el recientemente premiado en Berlín, y víctima de sus mismos vicios, Dreams Sex Love, tan celebrados por su “universalidad”, y de unos cuantos títulos cutres diseñados para rellenar la programación de festivales como Mórbido, Macabro o Feratum, el cine noruego permanece como un bastión homogéneo de la producción europea: un producto de interés limitado para su exportación a plataformas de streaming y profundamente aspiracional del eje que dictan las premiaciones continentales.
Hay en el cine de Trier y, en especial, en Sentimental Value, atisbos de una inclinación hacia temas mayores como la memoria o el archivo, aquí ficcionalizados a partir de la figura de la madre de Nora y Agnes. Sin embargo, incapaz de explorarlos o de aportar algo sustancial a ellos, estos motivos quedan reducidos a elementos ornamentales, más cercanos al aporte estético.
Todo lo demás proviene de un camino ya aplanado: tres interpretaciones pulidas de Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, un despliegue técnico formal estandarizado, un guion funcional de Eskil Vogt, una banda sonora destacable y el expertice indiscutible de Trier. No hay el más mínimo titubeo por abarcar algo inexplorado. Todo recae, como en la mayoría de las obras de este tipo, en el valor sentimental.
El cine narrativo de los grandes festivales vuelve a guiarse por ese añadido de “universalidad”: una forma de corrección en la que el cine de un país, al alcanzar la perfección técnica, persigue la legitimidad cultural extranjera. Una manera de convertirse en bien cultural de exportación, lo suficientemente adaptado al gusto y a las narrativas estadounidenses como para que la única barrera sea, prácticamente, el idioma. Por ahora.
Roger Koza lo describe como un giro casi conductual. Sentimental Value lo ejemplifica.
En una escena, Borg presenta en un festival su largometraje más celebrado, protagonizado por su hija Agnes cuando era niña. Una audiencia conmovida rompe en lágrimas y aplausos ante su final: dos niños corren hacia un tren mientras unos soldados los persiguen; en la escena siguiente, que cierra la película, se confirma la sospecha: no viajarán juntos. El destino trágico de uno de ellos queda implícito.
En Sentimental Value sucede algo similar, aunque revestido de ambigüedad. Borg filma la escena en la que el personaje interpretado por Nora se suicida. Trier corta antes de permitirnos ver el final del rodaje, antes de mostrarnos lo que hay detrás de ese desenlace trágico ficcional, y juega así con la ambigüedad, aprovechando la subtrama inconclusa e insatisfactoria del suicidio de la madre. El giro repite la dinámica de la escena anterior: ahora somos nosotros la audiencia que llora y aplaude, o eso espera Trier, desde la sala de un festival, ya sea Cannes, Toronto, Nueva York, La Habana o Morelia, o, en su defecto, desde un multiplex.

Trier confirma así su maestría no solo técnica, sino también sentimentalmente conductual.
Pese a todo, hay escenas francamente divertidas que por desgracia quedan eclipsadas por otras profundamente aversivas. Está, por ejemplo, aquella en la que Borg regala a su nieto los DVD de Irreversible, de Gaspar Noé, y The Piano Teacher, de Michael Haneke: un chiste regocijante para la cinefilia. O ese breve fragmento de aventura pequeñoburguesa festivalera en el que Borg y la actriz Rachel Kemp disfrutan del amanecer en la playa, antes de que ella escape en una carreta de caballo; una de esas fantasías cotidianas posibles en época de festivales.
La ruptura dentro de estos pasajes curiosos y entrañables ocurre cuando se ven corrompidos por la modernidad industrial: esa lógica que suele operar fuera de la pantalla, pero que Trier decide incorporar al relato. La ficticia nueva película que Borg está por rodar tiene junkets de prensa con Netflix, aun cuando ni siquiera se ha planeado su distribución en salas. Está la incómoda selfie entre Rachel Kemp y Agnes en su primer encuentro, ya mediado por la cámara del celular. Y está también la escena en la que Nora, subiendo las escaleras de un centro comercial, es invadida por enormes espectaculares publicitarios de perfumes con el rostro de Kemp, como habría de ocurrir en la vida real con los de Elle Fanning posando para Paco Rabanne o Vogue, o en los pósters de remakes de Disney y secuelas de Predator.
La lógica industrial que rige la distribución de la película, la temporada de premios y sus espacios de exhibición ya no permanece fuera del film: Trier la introduce de lleno, ensombreciendo los pocos segmentos entrañables de una obra que se esfuerza por ser formal y directa, técnica y lograda. Si esa es su visión del cine, no se le ha agotado el talento frente a la cámara, pero sí, ciertamente, el amor por ella, porque en este relato de trauma familiar yace todo menos la intención: se decanta por el estilo antes que por los pequeños gestos.
Como sucede en otra película reciente sobre la realización fílmica, Nouvelle Vague de Richard Linklater, que incorpora la secuencia final de The 400 Blows de Truffaut para despertar la nostalgia de una audiencia ávida de intertextualidad, y para suplir, aunque sea por un momento, las reconstrucciones del pasado fabricadas por Linklater con aquellas que verdaderamente lo encarnan. Trier recurre a un gesto similar.
En Sentimental Value, el breve segmento ficticio de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en el que dos hermanos intentan escapar en tren de un grupo de soldados, responde al mismo ejercicio que, como ya expliqué, la película repite hacia su final. Sin embargo, ese fragmento termina por evidenciar las carencias del largometraje que lo contiene: soberbiamente filmado, resulta superior a la obra entera. Hay en él temas, personajes y tonos que dialogan con la búsqueda de una vida más libre y digna, con una historia compartida en Noruega que la película apenas roza.
Trier menciona ligeramente esos temas a través de la madre de Agnes y Nora, una opositora al nazismo en el país, solo para desplazarse de inmediato hacia lo que parece ser su verdadero foco de interés: su suicidio. El conflicto histórico queda reducido a una trivialidad.
De nuevo, apenas indicios de intereses mayores y más profundos, opacados por el deseo de agradar a todos y por la aspiración, profundamente enraizada en su industria fílmica nacional, de cruzar el mundo cuando tal vez, antes, debería recorrer su propia historia y a su pueblo.