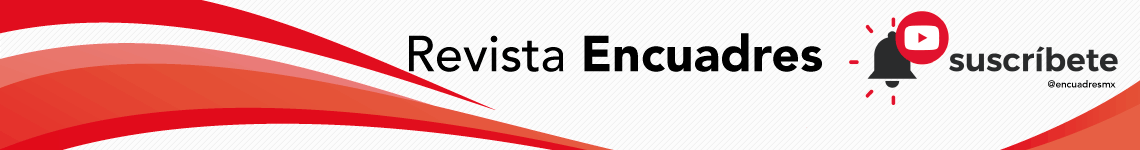Días Perfectos: El estigma social contra la dignidad
POR: JOSÉ LUIS SALAZAR
26-02-2024 17:10:58

Wim Wenders ha vuelto. Tras años alejado del cine de ficción experimentando con el documental y varios tropiezos en las últimas dos décadas con largometrajes pobremente acogidos y severamente criticados, el cineasta alemán a sus 78 años presenta una de las mejores obras de su carrera, Perfect Days, que puede verse en salas de cine y pronto llegará a MUBI.
Desde que la última película de Wenders se presentó en Cannes haciéndose con el premio a mejor actor para Kōji Yakusho tanto la aclamación como el aborrecimiento no han cesado. El reclamo es válido: si una película sobre la vida de un personaje precarizado tiende a mostrarla como una feliz e ideal, la pregunta sobre si la pobreza está siendo romantizada prontamente vendría. Sin embargo, la pregunta, aunque obvia parece motivada por la tendencia en concebir a la clase trabajadora desde la peor de las miserias y sin la mínima y diminuta concesión a su alegría.
Hirayama es un hombre mayor que a diario se levanta en su pequeño apartamento con apenas espacio para una cama, unos vinilos, unos libros y unas plantas, toma un café, mira el cielo y respira el aire, conduce una camioneta de su barrio hasta Shibuya donde trabaja limpiando los baños públicos de la ciudad, toma fotografías de los árboles del parque con su polaroid, pasa por las librerías de usado, a comer a un restaurante (siempre el mismo) y regresa a casa a regar sus plantas, leer unas páginas de algún libro e ir a dormir. En los días en que su rutina ligeramente cambia acude a los baños de vapor o anda por las tardes en bicicleta.
El hombre apenas si saca palabras por su boca, sin embargo, sus expresiones revelan muchísimo. La satisfacción de los viajes acompañados de The Velvet Underground, PattiSmith, The Kinks, Nina Simone, Lou Reed u Otis Redding, el agradecimiento hacia quienes le sirven de comer, la compasión ante un pequeño niño perdido en el parque, el asombro ante los amaneceres o la simple felicidad de existir.
A lo largo del resto del metraje se revela una que otra cosa de él como que en realidad fue un privilegiado que adoptó una forma de vida en concordancia con su filosofía o la enorme distancia que hay entre él y el mundo en el que vive.
Son los encuentros con varios personajes que alteran su rutina lo que permite vislumbrar este contraste: conocer a la joven pretendiente de su compañero de trabajo y una entusiasta melómana seducida por los cassettes de rock setentero, la llegada repentina de su sobrina que ha huido de casa, el reencuentro con su hermana, una inesperada travesía por tiendas de cassettes con Takashi o un accidental choque con un hombre del que se vuelve depósito de sus secretos.

Hirayama es un personaje sacado de una película de Yasujiro Ozu, quien veía en su cine y en su oficio más el de un artesano que el de un cineasta. No es casualidad sino intencionado.
Perfect Days fue filmada 60 años después de la última película de Ozu (An Autumn Afternoon), posee también el nombre del protagonista de esta y estrenó 60 años después de su muerte. Es inevitable entenderla como un homenaje al director tras haber sido grabada en Japón y venir de quien, a leguas se ve, es uno de sus mayores admiradores. Aquel que se desvive en elogios a su obra y no titubea al mencionar Good Morning como la película que cambió su vida.
Como Ozu, Wenders construye en su personaje más que un personal de limpieza, un artesano, uno al que se le reconoce y agradece su trabajo. Como cada tarde en el restaurante donde además del agradecimiento expreso se le recibe cordialmente con un vaso de agua.
Pero también presente en cómo desempeña su oficio. Wenders hace de las escenas donde Hirayama limpia los baños unas tan metódicas, estructuradas y cuidadas que las convierte en un placer auditivo y visual, lo que otros directores pudieron transformar en un acto obsceno.
En el libro ‘La poética de lo cotidiano. Escritos sobre cine’ que extrae textos del propio Ozu se lee sobre el valor de lo artesanal: “Un director tiene que tener cierta inspiración artística, no hay duda, pero es fundamental que tenga también la capacidad de un artesano para dirigir con maestría los temas más variopintos”. “Lo primero que pienso cada vez que ruedo una película, es que con ella quiero reflexionar a fondo sobre algo y recuperar la humanidad que la gente tiene por naturaleza”.
En las escenas antes mencionadas y en general en el retrato rutinario de Hirayama hay dos artesanos: el propio personaje y el director que lo filma.
Wenders ha explorado previamente su relación con Ozu en su documental de 1985 Tokyo-Ga en el que recorre Japón mientras que comparte diálogo con el actor predilecto del fallecido director, Chishū Ryū.

Ahí ya tenía en claro que las cosas eran distintas. El Japón ya no era el de Ozu.
Japón ya estaba inmerso en las mecánicas de consumo norteamericanas. Sus productos, sus celebridades, su cultura y sus pobres dinámicas sociales se habían introducido en el país aceleradamente como en el resto del mundo. Entre máquinas de panchiko, expendedoras, karaokes y espectaculares en las calles aparecía a cámara Chishū Ryū a sus 80 años con el acento rural de su natal Kumamoto, que una carrera en el cine de fama internacional jamás le pudo borrar, como contraste de lo que quedaba del Japón de Ozu. Apenas recuerdos.
Reminiscencia de Chishū Ryū, ahora Kōji Yakusho recorre Shibuya esperando encontrar un lugar, no físico como en las road movies de Wenders sino uno que le permita escapar de los vicios de la modernidad. Del desenfrenado consumismo y la apatía absoluta.
Como parte de esta oposición al estilo de vida impuesto por el capitalismo que nos inclina a la acumulación innecesaria y la capitalización de los vínculos emocionales, Hirayama lleva una apenas con lo justo para vivir. Por eso su indiferencia a su joven compañero de trabajo aquejado por sentirse incapaz de entablar relaciones con mujeres por su bajo salario o que vive a la expectativa de la gratificación constante, la de las redes sociales o la romántica/sexual de sus relaciones.
A partir de aquí puedo regresar al planteamiento inicial. Si la acusación contra la película por la romantización de la pobreza es infundada o viene de un lugar real, pero si quisiera cuestionarlo sería a partir de obviar la decisión del protagonista de escoger una vida austera despojada de lujos como un acto congruente de su visión del mundo y de ignorar que las condiciones de trabajo que brinda este son las óptimas para existir.
No puede ni debe compararse con aquellas explotaciones que ni a empleo llegan y que no nos sirven a veces ni para completar las tres comidas diarias. Y creo que ese es el problema con la mayoría, poner como marco de referencia situaciones de violencia más que de trabajo.

Todos estamos sometidos a ellas; a labores mal pagadas, jefes violentos, espacios de trabajo inhumanos, transporte ineficiente y tareas inservibles, pero no por eso no podemos soñar con otra posibilidad. En Bullshit Jobs, de David Graeber, se reconoce esta contradicción del trabajo moderno donde como si siguiéramos en el feudalismo, vacantes y puestos meramente burocráticos se llenan con lacayos (trabajos para que los jefes se sientan importantes como auxiliares, asistentes, control de agenda o recepcionistas), matones (los que intimidan en nombre del jefe como recursos humanos, grupos de presión, abogados o cobradores), interventores (los que protegen la reputación del jefe como personal de aerolínea, atención a clientes y relaciones laborales), soplones de relleno (auxiliares administrativos, sacacopias, encuestadores y auditores) o capataces (los encargados de crear más trabajo y mantener ocupados a los obreros como supervisores, gerentes y cualquier mando intermedio).
¿Cómo no sentirse una porquería desechable cuando 9 horas o más del día se van en tablas de excel sin sentido que no sirven más que para ver numeritos a finales de año?
Habrá quien defienda estos esquemas de trabajo donde se tira a la basura años de vida por porcentajes y gráficos que solo alegran a altos mandos mientras puedes usar el agradecimiento por correo y la media hora extra de comida obtenida como recompensa para suspirar por la lujosa nueva camioneta del jefe deseando que el esfuerzo diario y la mesura nos lleve algún día a ser el que está detrás de ese volante. Hirayama no pierde su tiempo en falsas esperanzas.
Reconoce que, como cuentos de hadas modernos, la burocracia y sus promesas son como el príncipe y la plebeya, solo el sueño de que alguna vez el sistema también funcione para nosotros, pero estadísticamente menos probable a que un rayo te parta.
Wenders no aconseja austeridad porque como Oscar Wilde dijo “aconsejar austeridad a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre”, sino buscar el escenario donde la dignidad sea costumbre y los anhelos sean por recuperar la vida que nos roban, no los lujos materiales que nos venden.
Por eso escoge como su protagonista a un limpiabaños, un empleo como cualquiera de limpieza socialmente estigmatizado pero que a diferencia de los “bullshit jobs” de Graeber sí tiene una finalidad de primera necesidad para el ser humano. Otorgando la satisfacción de sentirse en sociedad e indispensable. Como el cocinero que puede ver su platillo al final de la barra siendo placenteramente devorado.
El enojo y la inconformidad al Hirayama de Wenders veo que viene de dos lugares igual de deplorables.
Quien desea que alguien de su condición no disfrute de las migajas y que anhele como él las botellas de vino, las camionetas y mansiones; que se enoja cuando el obrero disfruta de las simplezas o consume de lo más barato, pues le gustaría verlo desvivirse en su trabajo persiguiendo la ilusión millonaria o buscando en lo material la adopción de otra clase. Para él su final de Perfect Days sería en el que nuestro protagonista pruebe las mieles de la riqueza resultado de la perseverancia y la adulación. De esos finales ya hay muchos en el cine, más no en la vida real.
O del que gustaría que Hirayama fuera diariamente jodido a golpes por un jefe inclemente, rechazado por las mujeres, discriminado en las calles y despreciado por su familia. Que su casa sea la cara de la podredumbre y la miseria. Ambas fantasías de quien mira a Hirayama hacia abajo mientras presume su empatía a la clase que explota y del clasemediero que aliviado se dice agradecido de no ser él. Pedro Costa, Aki Kaurismäki, Raúl Ruiz y Tsai Ming-Liang nunca colocaron ahí a sus personajes obreros, recolectores de basura, trabajadores de supermercado o mineros en la basura, siempre los hicieron caminar con dignidad y pese a la opresión no les negaron la esperanza ni la felicidad.
Si la comparación de Wenders con ellos no fuera suficiente, la protagonista de Vitalina Varela y el de Perfect Days comparten el mismo placer por el komorebi, la luz del sol filtrada a través de las hojas de los árboles. Y ambos tienen el mismo desenlace: una construyendo su casa de ensueño al borde de las montañas con el sol a sus espaldas, el otro conduciendo mientras Nina Simone canta Feeling Good con la luz iluminando su sonriente rostro.
Veo en cualquiera que reniega de este tipo de retratos a los que tanto dentro y fuera de la pantalla quisieran vernos con las manos en el retrete embarradas de mierda.

Wim Wenders ha vuelto. Tras años alejado del cine de ficción experimentando con el documental y varios tropiezos en las últimas dos décadas con largometrajes pobremente acogidos y severamente criticados, el cineasta alemán a sus 78 años presenta una de las mejores obras de su carrera, Perfect Days, que puede verse en salas de cine y pronto llegará a MUBI.
Desde que la última película de Wenders se presentó en Cannes haciéndose con el premio a mejor actor para Kōji Yakusho tanto la aclamación como el aborrecimiento no han cesado. El reclamo es válido: si una película sobre la vida de un personaje precarizado tiende a mostrarla como una feliz e ideal, la pregunta sobre si la pobreza está siendo romantizada prontamente vendría. Sin embargo, la pregunta, aunque obvia parece motivada por la tendencia en concebir a la clase trabajadora desde la peor de las miserias y sin la mínima y diminuta concesión a su alegría.
Hirayama es un hombre mayor que a diario se levanta en su pequeño apartamento con apenas espacio para una cama, unos vinilos, unos libros y unas plantas, toma un café, mira el cielo y respira el aire, conduce una camioneta de su barrio hasta Shibuya donde trabaja limpiando los baños públicos de la ciudad, toma fotografías de los árboles del parque con su polaroid, pasa por las librerías de usado, a comer a un restaurante (siempre el mismo) y regresa a casa a regar sus plantas, leer unas páginas de algún libro e ir a dormir. En los días en que su rutina ligeramente cambia acude a los baños de vapor o anda por las tardes en bicicleta.
El hombre apenas si saca palabras por su boca, sin embargo, sus expresiones revelan muchísimo. La satisfacción de los viajes acompañados de The Velvet Underground, PattiSmith, The Kinks, Nina Simone, Lou Reed u Otis Redding, el agradecimiento hacia quienes le sirven de comer, la compasión ante un pequeño niño perdido en el parque, el asombro ante los amaneceres o la simple felicidad de existir.
A lo largo del resto del metraje se revela una que otra cosa de él como que en realidad fue un privilegiado que adoptó una forma de vida en concordancia con su filosofía o la enorme distancia que hay entre él y el mundo en el que vive.
Son los encuentros con varios personajes que alteran su rutina lo que permite vislumbrar este contraste: conocer a la joven pretendiente de su compañero de trabajo y una entusiasta melómana seducida por los cassettes de rock setentero, la llegada repentina de su sobrina que ha huido de casa, el reencuentro con su hermana, una inesperada travesía por tiendas de cassettes con Takashi o un accidental choque con un hombre del que se vuelve depósito de sus secretos.

Hirayama es un personaje sacado de una película de Yasujiro Ozu, quien veía en su cine y en su oficio más el de un artesano que el de un cineasta. No es casualidad sino intencionado.
Perfect Days fue filmada 60 años después de la última película de Ozu (An Autumn Afternoon), posee también el nombre del protagonista de esta y estrenó 60 años después de su muerte. Es inevitable entenderla como un homenaje al director tras haber sido grabada en Japón y venir de quien, a leguas se ve, es uno de sus mayores admiradores. Aquel que se desvive en elogios a su obra y no titubea al mencionar Good Morning como la película que cambió su vida.
Como Ozu, Wenders construye en su personaje más que un personal de limpieza, un artesano, uno al que se le reconoce y agradece su trabajo. Como cada tarde en el restaurante donde además del agradecimiento expreso se le recibe cordialmente con un vaso de agua.
Pero también presente en cómo desempeña su oficio. Wenders hace de las escenas donde Hirayama limpia los baños unas tan metódicas, estructuradas y cuidadas que las convierte en un placer auditivo y visual, lo que otros directores pudieron transformar en un acto obsceno.
En el libro ‘La poética de lo cotidiano. Escritos sobre cine’ que extrae textos del propio Ozu se lee sobre el valor de lo artesanal: “Un director tiene que tener cierta inspiración artística, no hay duda, pero es fundamental que tenga también la capacidad de un artesano para dirigir con maestría los temas más variopintos”. “Lo primero que pienso cada vez que ruedo una película, es que con ella quiero reflexionar a fondo sobre algo y recuperar la humanidad que la gente tiene por naturaleza”.
En las escenas antes mencionadas y en general en el retrato rutinario de Hirayama hay dos artesanos: el propio personaje y el director que lo filma.
Wenders ha explorado previamente su relación con Ozu en su documental de 1985 Tokyo-Ga en el que recorre Japón mientras que comparte diálogo con el actor predilecto del fallecido director, Chishū Ryū.

Ahí ya tenía en claro que las cosas eran distintas. El Japón ya no era el de Ozu.
Japón ya estaba inmerso en las mecánicas de consumo norteamericanas. Sus productos, sus celebridades, su cultura y sus pobres dinámicas sociales se habían introducido en el país aceleradamente como en el resto del mundo. Entre máquinas de panchiko, expendedoras, karaokes y espectaculares en las calles aparecía a cámara Chishū Ryū a sus 80 años con el acento rural de su natal Kumamoto, que una carrera en el cine de fama internacional jamás le pudo borrar, como contraste de lo que quedaba del Japón de Ozu. Apenas recuerdos.
Reminiscencia de Chishū Ryū, ahora Kōji Yakusho recorre Shibuya esperando encontrar un lugar, no físico como en las road movies de Wenders sino uno que le permita escapar de los vicios de la modernidad. Del desenfrenado consumismo y la apatía absoluta.
Como parte de esta oposición al estilo de vida impuesto por el capitalismo que nos inclina a la acumulación innecesaria y la capitalización de los vínculos emocionales, Hirayama lleva una apenas con lo justo para vivir. Por eso su indiferencia a su joven compañero de trabajo aquejado por sentirse incapaz de entablar relaciones con mujeres por su bajo salario o que vive a la expectativa de la gratificación constante, la de las redes sociales o la romántica/sexual de sus relaciones.
A partir de aquí puedo regresar al planteamiento inicial. Si la acusación contra la película por la romantización de la pobreza es infundada o viene de un lugar real, pero si quisiera cuestionarlo sería a partir de obviar la decisión del protagonista de escoger una vida austera despojada de lujos como un acto congruente de su visión del mundo y de ignorar que las condiciones de trabajo que brinda este son las óptimas para existir.
No puede ni debe compararse con aquellas explotaciones que ni a empleo llegan y que no nos sirven a veces ni para completar las tres comidas diarias. Y creo que ese es el problema con la mayoría, poner como marco de referencia situaciones de violencia más que de trabajo.

Todos estamos sometidos a ellas; a labores mal pagadas, jefes violentos, espacios de trabajo inhumanos, transporte ineficiente y tareas inservibles, pero no por eso no podemos soñar con otra posibilidad. En Bullshit Jobs, de David Graeber, se reconoce esta contradicción del trabajo moderno donde como si siguiéramos en el feudalismo, vacantes y puestos meramente burocráticos se llenan con lacayos (trabajos para que los jefes se sientan importantes como auxiliares, asistentes, control de agenda o recepcionistas), matones (los que intimidan en nombre del jefe como recursos humanos, grupos de presión, abogados o cobradores), interventores (los que protegen la reputación del jefe como personal de aerolínea, atención a clientes y relaciones laborales), soplones de relleno (auxiliares administrativos, sacacopias, encuestadores y auditores) o capataces (los encargados de crear más trabajo y mantener ocupados a los obreros como supervisores, gerentes y cualquier mando intermedio).
¿Cómo no sentirse una porquería desechable cuando 9 horas o más del día se van en tablas de excel sin sentido que no sirven más que para ver numeritos a finales de año?
Habrá quien defienda estos esquemas de trabajo donde se tira a la basura años de vida por porcentajes y gráficos que solo alegran a altos mandos mientras puedes usar el agradecimiento por correo y la media hora extra de comida obtenida como recompensa para suspirar por la lujosa nueva camioneta del jefe deseando que el esfuerzo diario y la mesura nos lleve algún día a ser el que está detrás de ese volante. Hirayama no pierde su tiempo en falsas esperanzas.
Reconoce que, como cuentos de hadas modernos, la burocracia y sus promesas son como el príncipe y la plebeya, solo el sueño de que alguna vez el sistema también funcione para nosotros, pero estadísticamente menos probable a que un rayo te parta.
Wenders no aconseja austeridad porque como Oscar Wilde dijo “aconsejar austeridad a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre”, sino buscar el escenario donde la dignidad sea costumbre y los anhelos sean por recuperar la vida que nos roban, no los lujos materiales que nos venden.
Por eso escoge como su protagonista a un limpiabaños, un empleo como cualquiera de limpieza socialmente estigmatizado pero que a diferencia de los “bullshit jobs” de Graeber sí tiene una finalidad de primera necesidad para el ser humano. Otorgando la satisfacción de sentirse en sociedad e indispensable. Como el cocinero que puede ver su platillo al final de la barra siendo placenteramente devorado.
El enojo y la inconformidad al Hirayama de Wenders veo que viene de dos lugares igual de deplorables.
Quien desea que alguien de su condición no disfrute de las migajas y que anhele como él las botellas de vino, las camionetas y mansiones; que se enoja cuando el obrero disfruta de las simplezas o consume de lo más barato, pues le gustaría verlo desvivirse en su trabajo persiguiendo la ilusión millonaria o buscando en lo material la adopción de otra clase. Para él su final de Perfect Days sería en el que nuestro protagonista pruebe las mieles de la riqueza resultado de la perseverancia y la adulación. De esos finales ya hay muchos en el cine, más no en la vida real.
O del que gustaría que Hirayama fuera diariamente jodido a golpes por un jefe inclemente, rechazado por las mujeres, discriminado en las calles y despreciado por su familia. Que su casa sea la cara de la podredumbre y la miseria. Ambas fantasías de quien mira a Hirayama hacia abajo mientras presume su empatía a la clase que explota y del clasemediero que aliviado se dice agradecido de no ser él. Pedro Costa, Aki Kaurismäki, Raúl Ruiz y Tsai Ming-Liang nunca colocaron ahí a sus personajes obreros, recolectores de basura, trabajadores de supermercado o mineros en la basura, siempre los hicieron caminar con dignidad y pese a la opresión no les negaron la esperanza ni la felicidad.
Si la comparación de Wenders con ellos no fuera suficiente, la protagonista de Vitalina Varela y el de Perfect Days comparten el mismo placer por el komorebi, la luz del sol filtrada a través de las hojas de los árboles. Y ambos tienen el mismo desenlace: una construyendo su casa de ensueño al borde de las montañas con el sol a sus espaldas, el otro conduciendo mientras Nina Simone canta Feeling Good con la luz iluminando su sonriente rostro.
Veo en cualquiera que reniega de este tipo de retratos a los que tanto dentro y fuera de la pantalla quisieran vernos con las manos en el retrete embarradas de mierda.